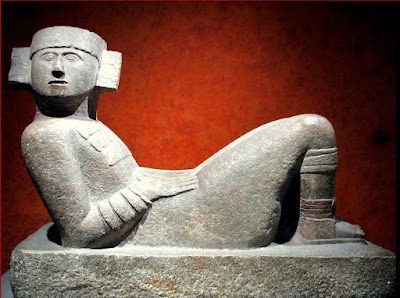Su nombre sobresale en los escritos del posclásico y de la Colonia, sin embargo, por sus vagos datos de tiempo y espacio, aún no se sabe si esta ciudad es sólo parte de un mito. Cabe señalar que el término de Tollan se aplicaba a cualquier gran ciudad.
Se narra que el rey Quetzalcóatl tenía un templo con muchas escaleras angostas en las que sólo cabía un pie, su estatua estaba cubierta de mantas, la cara era alargada y barbuda. Dicha ciudad estaba compuesta por todas las razas humanas y sólo tenían una lengua. Sus vasallos eran mejor conocidos como chalchihuites, quienes eran expertos en artes mecánicas y diestros para labrar piedras verdes. Se les reconocía como gente mágica.
Los vasallos eran muy rápidos para caminar, por ello se les conocía como los que “corren todo un día”.
Por órdenes de monarca se enviaba a un hombre al Tzatzitépetl (cerro del grito), como hasta hoy se le nombra, quien pregonaba para llamar a los pueblos apartados que estaban a más de 100 leguas para que vinieran a la brevedad a conocer los deseos de Quetzalcóatl.
Tollan era considerado un reino muy rico, poseedor de las tierras más fértiles. Las calabazas eran enormes, las mazorcas de maíz eran tan largas que se llevaban abrazadas; las cañas eran largas y gruesas, de tal forma que se podían escalar como si fueran árboles. Había una extensa variedad de árboles de cacao de diversos colores.
Quetzalcóatl hacía penitencia picando sus piernas, con su sangre manchaba las puntas del maguey, y por la noche se bañaba en una fuente que se llama Xipacaya (lugar donde lavan las turquesas); esta costumbre y orden tomaron los sacerdotes de los ídolos mexicanos.
El templo de Quetzalcóatl tenía cuatro aposentos, uno estaba dirigido hacia el oriente y era de oro, se le conocía como “Casa de oro”, por dentro tenía planchas sutilmente enclavadas; el otro se dirigía hacia el poniente, se le conocía como Aposento de esmeralda y turquesa, por dentro estaba cubierto de éstas; el tercero estaba dirigido hacia el mediodía, era de conchas y plata; el cuarto aposento se dirigía hacia el norte, este era de piedra colorada y jaspes.
Asimismo, existían otros dos, uno hacia el oriente estaba decorado con plumas amarillas y el último estaba dirigido hacia el poniente; por su decoración de plumas azules, se le conocía como Casa de Quetzal.
Los habitantes eran tan hábiles en la astrología su ellos fueron los primeros que tuvieron cuentas de los días que tiene el año, las horas y la diferencia de tiempos; además inventaron el arte de interpretar los sueños, conocían las estrellas, les pusieron nombre y va prendieron los movimientos de los cielos.
Sabían de la existencia de 12 cielos donde en el más alto estaba el gran señor y su mujer a quienes les llamaban dos veces señor y dos veces a la señora para dar a entender que ellos dos dominaban sobre la tierra y cielo. Estos pobladores eran buenos y apegados a la virtud, jamás decían mentiras, adoraban a un solo señor que tenían por dios al cual le llamaban Quetzalcóatl.
Se dice que Tezcatlipoca decidió bajar del cielo, descendiendo por una soga hecha de tela de araña. La intención era acabar con Quetzalcóatl, pues su periodo estaba por terminar.
Después de la llegada de Huitzilopochtli, llegaron Tezcatlipoca, Tlacahuepan, quienes cometieron tales embustes que Quetzalcóatl decidió irse de este lugar. Entre los engaños de los demonios estuvo el hecho de quererlo disuadir para realizar sacrificios humanos, a los cuales siempre se negó.
Un día, ya cansado de recorrer distintas poblaciones, se puso a llorar, se quitó su insignia de plumas, su máscara de piedras verdes, y él mismo se prendió fuego, de sus cenizas aparecieron aves preciosas, al acabarse sus cenizas se vio encumbrarse el corazón de Quetzalcóatl, la leyenda cuenta que tardó ocho días en dejarse ver por medio de la gran estrella de Venus. Tras su muerte Matlaxóchitl le sucedió y reinó en Tollan, le siguió Nauyótzin, Matlacoatzin, Tlicohuatzin, y Huémac.
Durante el período de este último rey, se comenzó a sacrificar niños en honor al dios de la lluvia, fue en este período cuando hubo mucha hambre, los dioses para salvar la situación pidieron el sacrificio de los hijos de Huémac, y de ahí en adelante comenzaron los sacrificios. Aunque no fue lo único que ocurrió, se hizo la guerra y se luchó contra los procedentes de Nextlalpan; después de vivir trágicas circunstancias emigraron hacia numerosos lugares. Algunos se establecieron en Cholula, Tehuacán, Teotitlán, Cazacatlán, Nonoualco, Tamazula, Copilco, Topila, Ayotlán, cubriendo muchas partes de la tierra de Anáhuac.
Huémac se suicidó en la cueva casa de maíz de Chapultepec en el año 7. Otra versión asegura que quienes habitaron aquí fueron los toltecas y que el tipo de vida cambió cuando pecaron, es por ello que tuvieron que abandonar la ciudad antes de la salida del sol, aquel pueblo se disgregó por el mundo formando grupos con distintas lenguas y tipos de vida y llevando como penitencia sufrir pesares antes de encontrar un nuevo asentamiento.
Algunos estudiosos coincidieron que su asentamiento original fue Tula en el estado de Hidalgo, otros aseguran que fue Teotihuacan.
A pesar de su imprecisión geográfica, Tollan no sólo significó majestuosidad, sino que también fungió como el lugar donde la humanidad se disgregó para dar surgimiento a distintos pueblos.
(Tomado de: Toledo Vega, Rafael. Enigmas de México, la otra historia. Grupo Editorial Tomo, S. A. de C. V. México, D. F., 2006)