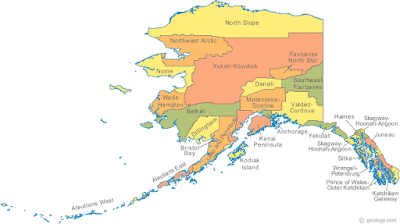La velada vivida por Bernardo (1962)
A las nueve de la noche, acostado en un petate al lado de Miriam, empecé a masticar los hongos que me dio María Sabina. Eran seis pares, y los trague con dificultad. No les tenía confianza, por el completo fracaso en las dos ocasiones precedentes; así que me comí un hongo más, de los de Miriam y otros dos que le pedí a María Sabina. Esperé en la semioscuridad, con escepticismo; me molestaba la risita histérica y el río de palabras inútiles de Miriam que me impedían gozar de los rezos y el canto, severo y armonioso, de la curandera.
De repente, sin ninguna transición, me encontré en una tumba egipcia. Miriam, Lucy, María Sabina, y María Aurora su hija, eran momias; yacían todas en grandes sarcófagos dorados y policromos. Ahí donde se colaba la tenue claridad de las ventanas, vi las majestuosas columnas de un templo a orillas del Nilo.
-Miriam, Miriam, éste es Egipto. ¡Qué maravilla!
Traté de acariciarle la mano. Estaba helada y húmeda. La retiró con gesto brusco. Al recordar mis sensaciones después de la noche alucinada, me extrañó que esta actitud no hubiera suscitado en mí sentimientos de rencor.
Las imágenes esplendorosas -sarcófagos, columnas, templos- se difuminaron y desaparecieron completamente, sustituidas por sonidos y ritmos. La música se adueñó de mí penetrando en cada una de mis fibras, primero tersa y suave como un concierto angélico; luego se agigantó en una inmensa polifonía. Era yo un hombre hecho música; mejor dicho, me identificaba con toda una orquesta sinfónica, y me puse a dirigirla desde el podium, acompañando con mi voz los ríos de sonidos. Cantaba fuerte: era yo el violín concertino, no, todos los violines, todos los violonchelos y los contrabajos. Un instante -¿o fue una hora?- me volví arpa; luego oboe, y flauta; era yo todos los instrumentos de cuerda y de viento y otra vez, la orquesta completa en u crescendo sin fin, que me transportaba a esferas de gozo espiritual nunca imaginadas.
Con todo, me sentía solitario y con una añoranza inexpresable; tal vez porque Miriam había rechazado mi caricia.
No crean que soy músico. Me gusta, claro está, un concierto sinfónico, pero al cerrar los ojos no sé distinguir los varios instrumentos de la orquesta. En el trance ya no existía para mí el mundo de formas, colores, imágenes y palabras: todo era música, un océano de música, y yo estaba en su centro.
William, el marido de Lucy, se había quedado sin comer hongos, para ayudarnos en caso de necesidad. Yo oía la voz de Miriam que le suplicaba: -Ayude a Bernardo. Es demasiado fuerte para él. Dele agua azucarada. Ayúdele.
William se presentó con un halo de luz intensa. (Ahora sé que era la de su lamparita eléctrica). Su estatura era imponente. Lo vi como si fuera un santo; habló con voz armoniosa que llenó todo el ámbito. Venía de otro mundo; me parecía que había bajado del cielo. Rehusé tomar la bebida. "Es usted mi enemigo", le dije. Los santos me caen pesados también en la vida real. Además me molestaba la preocupación maternal que tenía por mí Miriam. Me acuerdo cómo repetí, sarcásticamente, la palabra azúcar, azúcar, azúcar.
El espacio y el tiempo había adquirido nuevas proporciones inconmensurables. El cuarto de la ceremonia era infinito; los ruidos se oían agigantados. Cada segundo era una hora; cada hora una vida. Lucy lanzaba de vez en cuando exclamaciones de asombro y de júbilo. El palmoteo rítmico de María Sabina parecía llegar desde una enorme lejanía; en realidad la maga estaba a pocos metros de mi petate.
Sería la presencia de María Sabina o el proceso natural de la alucinación; lo cierto es que, antes de salir del cuarto, no tuve ninguna sensación de angustia. Sólo sentía resonar en mí esa música inefable, ultraterrena; estaba mágica y totalmente envuelto en su embeleso.
Cuando William me pidió que fuera a acostarme, me opuse decididamente. No quería, por nada del mundo, volver a la realidad. Insistió tanto, y con tan buena gracia, que por fin accedí. No tengo el más vago recuerdo de cómo me llevó a mi cuarto, ni de cómo me echó a la cama. Sólo sé que empezó una terrible lucha para volver en mí, que duró horas -o más bien, siglos-. No sabía dónde estaba. También ese cuarto era infinito; empecé a temer que nunca lograría "volver". Me di cuenta de que mi mujer estaba conmigo, cariñosa y preocupada por mí. A las cinco de la mañana (sé la hora porque Miriam se la preguntó a William), nuestro ángel guardián me dio un vaso de agua. Todavía lo vi como a un ser de otro mundo. Cuando, con la claridad del alba, bajé de la cama, tuve la clara sensación de que se abría delante de mí un abismo. Sólo con un supremo esfuerzo de voluntad pude volver al lado de Miriam.
Ella sufría no menos que yo en la sorda lucha para salir del encantamiento que ya era más bien pesadilla y agonía. Las seis, las siete, las ocho, las nueve. En el cuarto brillaba la luz del sol, pero nuestra angustia persistía, con los ojos abiertos o cerrados. Sólo a las doce volvimos a la realidad completa.
La velada vivida por Miriam
Al cabo de media hora de haber ingerido los hongos, súbitamente se presentaron ante mis ojos abiertos en la semioscuridad, manchas de colores y minúsculos decorados; arabescos, florecitas cursis como de bomboneras, pequeños adornos meticulosos pero de lo más convencional. "¡Ajá, son éstas las famosas alucinaciones!". Risas, me dieron. Los diseños cambiaban, se renovaban continuamente, como en el caleidoscopio. "Este dibujo también lo conozco", me decía para mis adentros, con cierto desencanto. Diminutas formas geométricas se alternaban con dibujos de telas, alfombras, vitrales de iglesias.
-Estoy en Egipto- oí que me decía Bernardo. Quiso acariciarme. Sentí una mano enorme, descomunal. No soporté su contacto, y retiré mi brazo. Quería estar sola.
Ya no reía. Las pequeñas formas geométricas crecían en tamaño, adquirían bulto; sus colores eran más vívidos. Como esbeltos rollos policromos avanzaban en sentido oblicuo, se deshacían en miríadas de gotas de todos los tintes, volvían a unirse y a desunirse. Me preguntaba de dónde venían esos colores, alternativamente tiernos y violentos, y deploraba que nunca los podría reproducir, ya que, por mi desdicha, no sé pintar.
Esta reflexión prueba que algo en mi conciencia había quedado despierto. También me di cuenta de que Lucy lanzaba unos pequeños gritos de asombro y que Bernardo se había puesto a tararear y canturrear.
(Pierdo la noción del tiempo, en tanto que el cuarto se ensancha, se vuelve infinito). Los ruidos -hasta un rechinido del petate o un susurro- se agigantan. Parece que llegan de muy lejos y sólo se apagan después de múltiples ecos. El palmoteo intermitente de María Sabina, un clac, clac, clac sordo y seco contribuye a producir una obsesión que crece como un alud: me voy, me voy, me salgo de mí misma. Concentro lo que queda de mi voluntad y grito: " William, ayuda a Bernardo. Dale agua azucarada. Es demasiado fuerte para él. No lo aguantará". Siento que nos estamos perdiendo todos. No sabíamos a dónde íbamos, no sabíamos, no sabíamos. (Otra vez estoy en trance, completamente sumida en el mundo de luces y formas).
Veo nuevos cuadros, nuevos colores, reflejos y matices nunca imaginados. Son obras de un grandísimo pintor; su hermosura es tal que no puedo tolerarla; me corta el aliento. Quiero que la visión se detenga, pero sigue implacable y siempre más bella: las figuras son ahora de mayor tamaño, sin simetría, y los colores más tenues. Ya no es decoración, es arte puro. ¿Son peces de plata que bullen en un mar de oro, o peces de oro que se agitan en un mar de plata?
Me encuentro en un ambiente nuevo y distinto. He vuelto al mundo de mi infancia, el de los cuentos de hadas, imaginario y real al mismo tiempo. Estoy en el bosque encantado de la Bella Durmiente, de Caperucita, de Pulgarcito. Cosa extraña: no es un severo bosque de mi país natal, sino una selva virgen con cantos de pájaros y gritos de monos y zumbidos de insectos, que el eco carga de misterio e inquietud. ¡Qué indecible alegría para mí, ver ese mundo hadado, y al mismo tiempo qué ansiedad, qué miedo de encontrarme sola en medio de él! Me miran venaditos de grandes ojos húmedos y conejos blancos; ahí está la casa de pan de miel de la bruja. ¡Qué precioso palacio! ¡Y esa fuente, qué linda! ¿Qué quiere de mí la rana? No, es el rey de las ranas, tiene una coronita de oro. Le tengo un terror pánico, que no me mire así, quiero cubrirme.
¡Cuántas espinas! Estoy en medio de rosales en flor: las rosas son espléndidas, blancas, amarillas, rojas. Pero ¿podré salir de aquí, con todas esas espinas, podré volver? Volver, sí, pero ¿a dónde?
Otra vez la selva; estoy como muerta, con una debilidad infinita. No importa. Todo a mi alrededor es tan primoroso, tan lleno de colores, y los enanitos bailando, jugando con el eco. Cada enano elige un tono y el eco lo repite, ite, ite, ite.
Todo es exactamente como me lo había figurado de niña. Pero ¿qué hace aquí Puck? Me acecha un grave peligro. Tal vez no podré irme nunca de aquí, ¡qué angustia! Mira quién me mira: Pulgarcito en persona, muy pequeña persona. Ya no está. Tengo que buscar en la oreja de mi caballo, tal vez se ha ocultado ahí.
En este momento se abrió una pequeña ventana a la realidad. Sentí una terrible congoja por Bernardo. Estaba a mi derecha, y sin embargo, me separaba de él una incolmable distancia. Bernardo gritaba y cantaba y exultaba. "William, ayúdele!" supliqué, y otra vez me sentí arrastrada hacia el otro mundo.
El cuarto era un recinto monumental con altísimas columnas doradas. Un vapor neblinoso envolvía todo, y surcaban el espacio figuras fantasmáticas. Miré a la derecha, donde estaba Bernardo. Vi, espeluznada, una calavera con anteojos, suspendida en el humo. No pude seguir mirando. Otra vez me asaltó la congoja. Mi Bernardo se muere, y no puedo ayudarle. "William, William, ayudamos a volver, danos agua azucarada".
William se acercó con una luz. Bajaba de las alturas, como un redentor. Nos ayudó a incorporarnos y a beber. Era la salvación. Tuve la sensación de que, desde mi más tierna infancia, sólo había recibido beneficios de mi prójimo, y el buen William era el símbolo, la quintaesencia de toda esa bondad, de toda la caridad humana.
Oí cómo sacaban a Bernardo del cuarto. ¿Vivía aún o estaba muerto? Luego me sacaron a mí. Me apoye en el barandal, vencida por una aguda náusea. Estaba yo en el fondo del mar, veía la ondulación de las plantas acuáticas, y más lejos, los riscos. En verdad era el patio de la Posada Rosaura, en Huautla de Jiménez: lo reconocí la mañana siguiente.
El ángel guardián, no sé cómo, me hizo acostar. En la cama yacía mi Bernardo -¿muerto? Mi corazón cesó de latir, el terror me heló toda. Me acerqué. Su cuerpo estaba caliente, ¡vivía! Nunca podré describir el sentimiento de profundísima dicha que sentí entonces.
Sin embargo, al hundirme otra vez en el sueño, ya no vi los aspectos amables de los cuentos de Grimm y Andersen, sino monstruos, dragones, salamandras, el lobo feroz y varias brujas feísimas. Luego vi ciertos raros personajes que se licuaban y caían en gotas y otros, de los cuales no sabía si eran más personas o más hongos.
Las visiones ahora se habían vuelto un tormento. Era otra realidad, porque lo veía con estos mismos ojos, y también tenía tres dimensiones, y colores y olores, pero yo quería salir, quería volver, y ya no me era posible. Nunca más saldré de aquí. Ya no respiraba; mi corazón se paró, no podía ni pensar ni moverme. Morí lentísimamente, sin dolor, sin pesadumbre. Todo se había acabado.
Después de todo no estaba tan muerta ya que oí cómo Bernardo llamaba a William. Tenía sed. También me di cuenta de la hora. Eran las cinco: lo dijo William.
-¿Dónde estamos, Bernardo? ¿En Japón, verdad?
-No, en Egipto.
-¿Crees que saldremos de esto, quiero decir, que saldremos con vida?
-Claro que saldremos. Ahora descansa, duerme.
Fácil decirlo: dormir. No, durante interminables horas -hasta muy entrado el día- siguieron luchando en mí las dos realidades, hasta que triunfó la de la cordura. La lucha terrible me dejó, literalmente, exhausta.
Dicen que viajé en el paraíso y en el infierno de mi subconsciente. Tal vez sea así; pero creo que con una dosis menor de hongos me hubiera ahorrado el infierno. No repetiré la experiencia; me alegro, de todos modos, de haber pasado por ella. Ha sido una de las más fuertes de mi vida.
(Tomado de: Tibón, Gutierre - La ciudad de los hongos alucinantes. Panorama Editorial, S. A. México, D. F., 1985)

.jpeg)
.jpeg)