De los perros
Perros no había en el suelo de México en los tiempos precortesianos. Los que existían no eran, ni con mucho, como los actuales. Eran muy otros estos perros. Don Antonio de Herrera para componer las extensas décadas de su magna Historia General de los Hechos de los Castellanos en las Islas y Tierra Firme del Mar Océano, estudió, cuidadosamente, papel por papel, todos los repletos archivos de España, aun los más reservados, que le mandó abrir de par en par el rey don Felipe el Segundo. Aparece su obra en 1601 y en ella asienta: “En el otro hemisferio no había perros, asnos, ovejas, etcétera”. Al afirmar esto el acucioso Cronista Real acaso creía que los perros precolombinos no tenían la dócil domesticidad que los europeos, con su familiar mansedumbre, pero si éste era su pensamiento estaban muy en contra de él además de las relaciones de los oidores de la Casa de Sevilla, lo dicho por Pedro Mártir de Anglería, por Fray Bartolomé de las Casas y por el capitán Gonzalo Fernández de Oviedo y Valdés, primer cronista del Nuevo Mundo, a quienes cita con justa alabanza, como historiadores clásicos de la conquista.
Pedro Mártir asegura que Cristóbal Colón vio “perros y perras” en la isla de Santa Cruz, de las pequeñas Antillas, cuando su segundo viaje de descubrimiento, al ir en dirección de la verde Hispaniola. El Almirante no le dio ninguna importancia a tal hallazgo por el triste pergeño de esos canes achaparrados, que no sabían ladrar y sin pizca de pelo en el cuerpo desmedrado. Acaso creyera Colón que no tenía nada de extraño el que se encontrasen ahí esos feísimos animales, pues estaba muy seguro en su creencia de haber llegado a las cercanías del soñado y áureo Cipango, norte y fin de sus anhelos, pues eran del todo semejantes a una fea raza canina del Asia cuya particularidad era carecer igualmente de pelo.
Conforme iban adelantando los descubrimientos geográficos notaban los españoles variedad de razas caninas con distintas características zootécnicas. Las había con la piel enteramente desnuda, como los de la dicha isla antillana de Santa Cruz, y las había como aquellas que después vieron asombrados en México y en el Yucatán, y también las había con pelo, corto siempre, y de distintos colores en el que imperaba el jaro. Todos los perros de estas razas eran de baja estatura e inofensivos, aunque hallaron algunos que tenían el genio menos apacible, con el hocico siempre arrufado; pero los autores están de acuerdo que los canes precolombinos dentro de su natural inofensivo, poseían siempre una cierta aversión al hombre, mayor desde luego para el español que para el indígena. Pero pelones o con pelo, tenían entrambos de común el no saber ladrar.
En una información sobre cosas del Yucatán mandada levantar por Su Majestad don Felipe el Segundo, se pone en lo relativo a la población de Motul que “hay unos perros de la tierra que no muerden ni ladran”, y en la que se refiere a Mérida se asienta más explícitamente que “hay unos perros naturales de la tierra que no tienen pelo nunca y no ladran y que tienen los dientes ralos y agudos, las orejas pequeñas, tiesas y levantadas”. A esto se agrega en la misma pormenorizada averiguación que “los indios tienen otra suerte de perros que tienen pelo, pero tampoco ladran y son del mismo tamaño que los demás”.
Se ha dicho que la mudez de estos animales no es más que un puro accidente fisiológico ocasionada por falta de hábito, el cual puede ser recuperado, perdido de nuevo, y otra vez vuelto a adquirir por el perro doméstico y que esto es lo que lo distingue entre los demás carnívoros, tales como el lobo, el zorro, etcétera, cuya emisión de voces no llega nunca a sostener un ladrido continuo. Enseñaron a ladrar a los canes aborígenes los perros que después trajeron los españoles conquistadores y pobladores de estas partes de las Indias del Mar Océano.
Ahora bien, está viva esta pregunta ¿Dé dónde proceden los perros americanos? Los señores zoólogos no parece que andan muy acordes al contestarla. Unos de estos sabios dicen que los que encontraron en el Perú los soldados de Pizarro son de un claro origen español, y otros aseguran con mil razonamientos, que los pelones de México tienen un parentesco directo con los turcos y los chinos que no son sino de igual figura, exactos. Fernández de Oviedo es de los de este parecer. A estos antipáticos pelones cuando se conocieron en Europa se les llamó turcos por ser idénticos, se dijo, a los que andan errantes por las calles de Constantinopla, en tanto que en muchos lugares de América se les dijo chinos. El naturalista Brehem pone el origen de estos perros en el centro mismo del continente africano de donde diz que pasaron a Guinea, a Manila, a China, a las Antillas, después a entrambas Américas.
Con esto de los perros andan en tantas y tan revesadas hipótesis los sabios como con el origen del hombre en América. El de mayor imaginación es el que aventura, como es natural, las suposiciones más extraordinarias y peregrinas, en tanto que los que la tienen enjuta y seca como limón viejo, no inventan sino teorías muy áridas, muy complicadas, difíciles de que las entienda el común de los mortales, y, por lo mismo, no convencen, pero sí aburren extraordinariamente como mentira mal contada. Pero con lo que dicen unos y otros señores se queda uno turulato, hecho un candelero de Flandes, sin saber cómo vino el hombre a esta América, diz que feliz e inocente.
Tres eran las especies de perros que existían en México: los que se les decía xoloitzcuintli, los izcuintipotzotli y los tepeitzcuintli. Se parecían todos ellos a los de Europa, aunque con evidentes características raciales que los diferenciaban. Ninguno de los de estas especies sabían ladrar, de lo que nació la torpe conseja de que los perros de Europa enmudecían al ser transportados a América, pues pensaban, los que no lo sabían, que los que aquí había no eran autóctonos sino que vinieron de ultramar. Al contrario, los perros hispanos fueron los que enseñaron a ladrar a los del país que sólo aullaban largamente y con esto querían dar a entender ya su alegría o su enojo. La misma voz para sentimientos contrarios.
El primero de los enumerados en el párrafo anterior, el xoloitzcuintli, no era mayor su grandor que el de un perro común y corriente; tenía luenga cola movediza, colmillos largos, agudos, tal y como los de un lobo, las orejas muy erectas y el cuello robusto, bastante ancho. Los xoloitzcuintli eran de los extraños y feos que carecían de pelo, únicamente en el hocico ostentaban largas cerdas retorcidas a manera de unos ralos mostachos. Color cenizoso tenía su piel, aunque en partes manchas amarillas y negras, y siempre tersa y suave. De esta particularidad proviene su nombre, pues xólotl equivale a pez liso, e itzcuintli quiere decir perro. Se utilizaban los de esta especie para cargar bultos pequeños, tenerlos al cuidado y vigilancia de las casas e ir con sus dueños a paseos y por los caminos. Hombre y bestia andaban siempre juntos, y juntos comían y dormían de ordinario.
También se aseguraba que eran los xoloitzcuintli un magnífico remedio para quitar para siempre jamás el reumatismo. Restituían la sanidad. Se les ponía encima del miembro dañado y diz que en unos cuantos días absorbían todo entero el mal doloroso y el enfermo quedaba sano y bien puesto como si tal cosa.
Más chico que el anterior era el llamado izcuintipotzotli. Las palabras de que se forma este nombre dicen claramente de cómo era el infeliz animal: itzcuintli significaba perro, y tepótzotl jorobado. Y sí, estos gozques ostentaban en su espinazo la rara particularidad de una alta prominencia, joroba feísima, que les daba aspecto bien ridículo, aumentado con otra extraña prominencia que se les alzaba encima de las narices. La cabeza parecía más bien unida a la corcova que el resto del cuerpecillo desmedrado y ruin, pues éste resultaba ser muy más pequeño que la abultadísima chepa que les daba repulsiva fealdad. El rabo lo tenían corto y retorcido, las orejas largas; pero, en cambio, sus ojos pequeños y negros eran de un mirar apacible, tal vez había en ellos una inconsciente tristeza por su figura grotesca que movía a risa. Salían de sus ojos dulces las más desgarradoras elegías.
Los había blancos, los había negros y también leonados. Se les daba muerte en los funerales de los indios para que cargaran después a cuestas con el difunto al cruzar éste las aguas turbulentas del río Chiahuanahuapan –que equivale a decir aguas nuevas-, la Estigia fatal en la complicada mitología nahua, para ir al temido reino de Mictlantecutli, espantoso soberano de los infiernos. Plutón autóctono, horrífico y feroz. Para este largo viaje al más allá se prefería siempre a los perros de color leonado, pues eran poseedores de no sé qué extrañas virtudes o cualidades esenciales, para mejor acompañar al muerto. Cuando se les iba a inmolar en las exequias de sus amos, o si el indio no los tenía en propiedad, entonces a los que compraban para el triste acontecimiento a través de las aguas letales del río sagrado, se les ponía en el cuello una simbólica cuerda de algodón que ignoro qué es lo que querían representar con eso.
También estos horribles izcuintipotzotli se comían. Eran un preciado manjar en las abundantes mesas de los grandes señores mexicanos, a quienes se les suspendían los sentidos, arrobados en el deleite de comer esa carne blanda. En los festines de los isleños canarios, antes de la conquista española, estaba en suculenta competencia la carne de perro bien cebado, con la de las cabras que allí había en abundancia. Lo mismo en los comelitones precolombinos el comer un perrillo bien gordo era “el mejor regalo”. A Hernán Cortés en su marcha deslumbrada hacia la gran Tenochtitlan lo regalaban con cachorrillos los indios del tránsito, que según su decir, eran sabrosísimos. Los hispanos gustaron de ellos relamiéndose de gusto. Bien que saborearon su carne jugosa en todo tiempo, no sólo en días de apretada necesidad, en los que no se repara en calidades de comestibles. Se engullen de la clase que sean y a Dios gracias. “Los perrillos volvían –dice Bernal Díaz del Castillo- y allí los apañábamos, que eran harto buen mantenimiento.”
Estos perrillos causaron notable admiración a los españoles por ser mudos como ya se ha dicho y repetido, y tener, además, un aspecto como melancólico. Les decían también tepechichis, “el perro que no gañe”. La palabra techichi viene de tépetl, que significa cerro, esto es, que no tiene voz. Cortés los vio en el mercado del que le hace brillante, colorida descripción al César Carlos V en su segunda y extensa carta de relación. “Venden –le escribe- conejos, liebres, venados, y perros pequeños que crían para comer castrados.”
Refiere el curioso Pedro Mártir de Anglería que al poco tiempo de que los aborígenes tomaron cabal conocimiento de los hábitos, gustos y costumbres de sus férreos conquistadores, entraron en “poquedad” para confesar su afición cinofágica y hasta creían menester disculparla por lo muy apetecible que les era la carne de perro. Hasta algunos castellanos apreciaban con gozo su delicado gusto porque diz que tenía un sabor meramente como de lechón bien gordo. Fray Bernardino de Sahagún, en la extensa enumeración que hace en el tomo tercero de su circunstanciada Historia general de las cosas de la Nueva España de los varios mantenimientos de los indios, no enlista a los perros entre las cosas comestibles que para el paladar de los naturales bien sabemos que eran un delicado y suculento placer. Les atizaban la gula y sentían con esa carne suavidad y gusto especialísimo. Se paladeaban largamente con ella.
El tepeitzcuintli, aunque pequeñuelo como un perro chico, era indómito y bravo como fiera y atacaba con decisión y singular valentía a animales mayores que él, los que en un tris hubieran podido deshacerlo de una sola patada si hubieran querido. Perseguían empeñosamente a los venados y hasta llegaban a matarlos. No sabían como sus congéneres ni ladrar ni morder a los hombres, pero no perdían por esto sus instintos de buenos, de excelentes rastreadores, y no dejaban de hacer de hacer gran daño en la montería y la volatería, “ca encaraman las codornices y otras aves y siguen mucho a los venados”. Los acosaban con infatigable tenacidad hasta no dejarlos rendidos de cansancio; entonces los mataban y solamente les comían las vísceras, que ellas eran su manjar preferido.
Pocos tepeitzcuintli había destinados para la venta en el extenso y bullicioso mercado de Tenochtitlan. Solamente se expendían allí los perrillos de comer para pasarlos con mucha gana en guisos sabrosos dentro de las entrañas. El tianguis para adquirir y vender perros de todas las castas tenía su único asiento en Acolhua, populosa ciudad antigua que ahora, con el nombre de Acolman, es un poblacho triste, terroso y desolado. Sólo en la ancha plaza de esta ciudad magnífica se podían hacer transacciones, ventas y trueques con los mentados perros tepeitzcuintli, pues por leyes expedidas tanto por los emperadores mexicanos como por los soberanos sus feudatarios sumisos, se ordenaba, bajo muy severos castigos, que únicamente se podía comerciar con ciertas cosas en determinados lugares bien delimitados y en días precisos y no en otros. Delinquía gravemente quien contraviniera estos terminantes mandatos reales y, por lo mismo, iba a dar a la rigurosa ejecución de la justicia. El que atropellase leyes y ordenanzas siempre sentía pesada la mano del juez, que jamás abríale la puerta al perdón. El que la hacía la pagaba, y la pagaba con exceso.
Las joyas, las piedras que en aquel entonces se tenían por preciosas, y las plumas lucientes, se vendían únicamente en Cholula, Cholollán en su eufónico nombre primitivo. En Atzcapotzalco y en Izúcar, dicho Itzocan en tiempos antiguos, se traficaba en esclavos; Texcoco, era el único lugar fijado para comerciar con ropa, con jícaras y buena loza; para los perros se tenía señalado Acolhua, ya lo he dicho antes. Todavía en el último tercio del siglo XVI hacíase en esta hermosa población un amplio comercio con los tales canes, ya que tanto tenían que ver en la desdichada vida como en la muerte de los indígenas. Pero vinieron otras costumbres suaves con las puras enseñanzas de los misioneros y también usos distintos que impusieron los señores que dominaban la tierra y se acabó este comercio como también se extinguieron muchas cosas aborígenes, y con él el curioso mercado de los perros que acompañaban a los indios tanto en sus casas y caminos, como en el viaje postrero, el que no tiene regreso.
Fray Diego Durán, que entre los años de 1579 y 1581 escribía su Historia de las Indias de Nueva España y Islas de Tierra Firme, dice en ella al hablar de este mercado en el que sólo se hacían tratos con chuchos: “A la feria de Acolman habían dado que vendiesen allí los perros y todos los que quisiesen vender acudiesen allí a vendellos, como a comprallos y así toda la mercadería que allí acudía eran perros chicos y medianos de toda suerte, donde acudían de toda la comarca a comprar perros y hoy en día acuden porque hasta hoy hay allí el mesmo trato donde fui un día de tianguis por sólo ser testigo de vista y satisfacerme y hallé más de cuatrocientos perros chicos y grandes y liados en cargas de ellos ya comprados y de ellos que todavía andaban en venta, y era tanta la cantidad que había de ellos que me quedé admirado. Viéndome un español baquiano de aquella tierra me dijo que de qué me espantaba que nunca tan pocos perros había visto vender como aquel día y que había habido falta de ellos. Preguntando yo a los que los tenían por allí comprados que para qué los querían, me respondieron que para celebrar sus fiestas, casamientos y bautismos, lo cual me dio notable pena por saber que antiguamente era particular sacrificio de los dioses los perrillos y después de sacrificados se los comían, y más me espanté de ver que había en cada pueblo una carnicería de vaca y carnero y que por un real dan más vaca que puedan tener dos perrillos y que todavía los coman.”
Y añade el cronista dominicano con hondo desconsuelo: “No sé por qué se ha de permitir y no soy de tan torpe juicio que no vea que éstos son ya cristianos y bautizados y que creen la fe católica y un Dios verdadero y en Jesucristo su único hijo y que guardan la ley de Dios por que les hemos de consentir que coman las cosas inmundas que ellos tenían antiguamente por ofrenda de sus dioses y sacrificios lo cual, aunque sea así que ya no comen estas cosas inmundas de perros y zorrillos y topos y comadrejas y ratones por superstición ni idolatría sino por vicio y suciedad, es muy loable el aprender los confesores y predicadores para que acaben ya de vivir en policía humana.”
En el llamado Lienzo de Tlaxcala aparece al lado de Hernán Cortés un airoso perro. Éste no es macho, sino hembra, la lebrela que en el año de 1518 venía con los de la expedición que comandaba Juan de Grijalva.
Se quedó la perra abandonada en tierras mexicanas porque al embarcarse los arriesgados expedicionarios se había internado entre las profundidades del bosque persiguiendo, tal vez, alguna presa, o sólo con deseos de correr libremente después de los largos días de navegación, sin tener más que la reducida estrechez del navío, y cuando quiso juntarse con quienes venía, éstos ya se habían hecho a la mar y estaban lejos, apenas se divisaban las velas blancas, llenas de viento y de sol.
Correría de un lado para otro desesperada, dando aullidos quejumbrosos, mientras que veía con largas miradas de ansiedad el barco distante, pero el bronco latido del mar tapaba la desolación de sus lamentos y no los dejaba que fueran a donde ella quería. Anhelaba llegar con sus plañidos hasta las orejas de los que la abandonaron para moverles el alma a piedad a fin de que volviesen a recogerla y no quedar en aquel temeroso abandono. Pero persuadido el pobre animal de que ya no regresarían más, se echaría lleno de abatimiento, metiendo la cabeza entre las manos alargadas, y sus ojos con lágrimas seguirían tenazmente fijos en la inquieta extensión del mar, en el rumbo por el que se fue el bajel.
Vivió la lebrela solitaria en aquellos lugares, manteniéndose de los conejos y otros animales que cazaba con singular destreza por todos aquellos contornos. Cuando Cortés venía con su armada para lo de la conquista, envió a un fulano Escobar a reconocer la tierra y al llegar éste a Boca de Términos que así se le había puesto por nombre a ese paraje por la laguna que allí estaba, pues manifestó aquí Antón de Alaminos, el famosísimo piloto, que el Yucatán al que había dado el nombre de Nueva España, partía términos con otras tierras, pues bien, al arribar a ese sitio encontró el mentado Escobar a la lebrela “que estaba gorda y lucia”, dice Bernal Díaz. Y añade el pintoresco soldado cronista que “dijo el dicho Escobar que cuando vio el navío que entraba en el puerto, que estaba halagando con la cola y haciendo otras señas de halagos, y se vino luego a los soldados y se metió con ellos en la nao”. No paraba de hacer fiestas con brincos interminables y con aúllos. Éste fue el primer perro europeo que pisó tierra de México.
Después los bárbaros conquistadores los traían muy fieros, de los irascibles de presa, que lanzaban contra los aborígenes combatientes para que los mataran a puras mordidas. Pronto los hacían pedazos a dentelladas los feroces animales. Donde clavaban los dientes sacaban gran bocado. En las heroicas luchas de la conquista, cuando los indígenas entraban en gran número a defender su suelo y les daban a los castellanos dura guerra con sus hondas cargadas con piedras zumbadoras, con sus certeras flechas, con sus lanzas, con sus macanas pesadísimas, ya solas o guarnecidas con navajones filosos de obsidiana, los hispanos les azuzaban a los terribles perros, utilizándolos como una nueva arma y con ellos les infundían gran espanto y hacínales enorme carnicería. Un español tenía el extremo de una recia cadena que sujetaba al perro bravo que se abalanzaba impetuoso sobre el aborigen desnudo para despedazarlo, o bien ataban al desventurado y dándole un palo para que se defendiera de la rabiosa acometida de la fiera jauría, libre toda ella, ya sin traíllas que la sujetaran; el infeliz repartía, desesperado, algunos garrotazos a diestro y siniestro con los cuales más despertaba la ferocidad de los terribles canes que al fin lo despedazaban. “Así los pintan, dice el padre Andrés Cabo, en los mapas antiguos que hay en la Universidad y he visto.” Así, igualmente, están representados con vivos colores en los códices. También ya en paz, sojuzgados los tristes indios, se los echaban encima para castigarlos sin ninguna misericordia. A esta crueldad enorme, nacida de gente sin corazón, se le llamaba aperrear.
Apenas habían transcurrido unos cuantos años después de consumada la conquista y ya se encontraban en todos los ámbitos de la Nueva España gran número de perros. Se propagaron rápidamente, pues se trajeron bastantes de la Metrópolis, de distintas razas y calidades. Tanto y tanto llegaron a abundar que los había en gran cantidad y en vagabundeo constante por las calles de la ciudad causando daños y mil molestias, por lo cual mandó el Ayuntamiento del año de 1581 que el que tuviese algún perro no lo dejase andar libre por las rúas, sino que siempre debería mantenerlo atado, o al menos, dentro de la casa, pues al que anduviese suelto y sin dueño se le daría muerte inmediatamente sin que hubiese lugar ninguna reclamación por parte del propietario que tendría, además, hasta diez pesos de multa por su descuido.
No solamente en poblaciones causaban daños sino que también muy grandes los cometían en los campos. Fray Antonio de Remezal lo dice en su sabrosa crónica dominica de la gobernación de Chiapa y Guatemala. Refiere el padre que en Almolonga acababan con ganados no solamente los feroces leones que en esa región montuosa abundaban, sino que también los perros bravos que se habían utilizado en la guerra devoraban hatos enteros de ovejas y piaras de cerdos. No se podía librar de su ferocidad toda esa extensa región. El gobierno dispuso bajo penas severísimas que se mantuviesen bien sujetos a tales perros que tamaños estropicios ocasionaban en los ganados. Se atrevían no sólo con el inofensivo lanar sino aun con el mayor. No les valían a las reses ni la ligereza de las piernas, ni la aguda defensa de sus cuernos para que los perros no se hartaran de sus carnes. En ellas hacían comida a toda satisfacción.
Un perro famélico sirvió para una salvadora estratagema que hicieron unos españoles asediados tenazmente por los indios. El padre Fray Alonso Ponce lo cuenta. Sucedió que los naturales batían sin intermisión alguna a los conquistadores que estaban en el pueblo de Tinum, en el Yucatán. Ni de día ni de noche les daban reposo. No les valían a los hispanos los filos y aceros de su valor para alejar a los airados aborígenes, por lo que acordaron unánimemente salir del lugar y así lo hicieron, pero en el badajo de la campana con que hacían sus velas, ataron con una larga cuerda a un perro hambriento, poniéndole la comida a una distancia a la que no podía llegar; para alcanzarla tiraba el animal constantemente de la cuerda con lo cual hacía sonar la campana, y así, con sus tañidos continuos, los indios creyeron que aún los españoles permanecían en el pueblo cuando ya iban bien lejos, pies en polvorosa, y no salieron a perseguirlos, lo que hubiese sido acabarlos a todos.
En el año de 1792 había tal abundancia de perros en todo México y eran tan fastidiosos e intolerables, que daban molestias sin cuento a todos los habitantes de la ciudad y sacábanlos de paciencia con sus alborotadísimas riñas, con sus ruidosos amores, con sus ladridos inacabables y su corretear continuo en manadas alharaquientas y rivales, que por dondequiera pululaban. Revilla Gigedo ordenó que los exterminaran. “Habiendo en esta ciudad –escribe en sus Noticias de México el diarista Francisco Sedano-, grande cantidad de perros en las calles de día y de noche, por orden superior, se mandó a los serenos guardafaroles que los mataran, pagándoles a cuatro pesos el ciento. En abril y mayo de 1792 mataron gran cantidad, hasta casi exterminarlos, y no bastando esta primera providencia, a la presente todavía los matan de noche.”
Cuando venían las inundaciones que anegaban a todo México, convirtiendo sus calles en caudalosos canales y sus plazas en lagunas y, por lo tanto, el tránsito solamente se hacía en canoas, a los perros que sin dueño vagaban por la ciudad lo llevaba su instinto para defenderse de las aguas y no perecer ahogados, a guarecerse en la parte más elevada de la población adonde no llegaba la corriente, lo que ahora es el comienzo de la segunda calle de la Avenida de la República de Guatemala.
Isla de los perros se le dijo a ese sitio que les era seguro refugio y lugar de buen acogimiento. Ahí encontraban guarida, defensa y abrigo. Pero tan luego como descendían las aguas y quedaban las calles y plazas enjutas seguían de nuevo sin rumbo, vagando otra vez alegres por todas partes, ya persiguiendo enamorados a alguna perra coqueta y veleidosa, ya armando grandes riñas por la posesión de un hueso seco y sin tuétano, o bien continuaban trotando por aquí y por allá, se acercaban a olisquear las esquinas para luego alzar la pata y despachar su líquido menester.
(Tomado de: de Valle-Arizpe, Artemio. De perros y colibríes en el México antiguo. Cuadernos Mexicanos, año II, número 86. Coedición SEP/Conasupo. México, D.F., s/f)
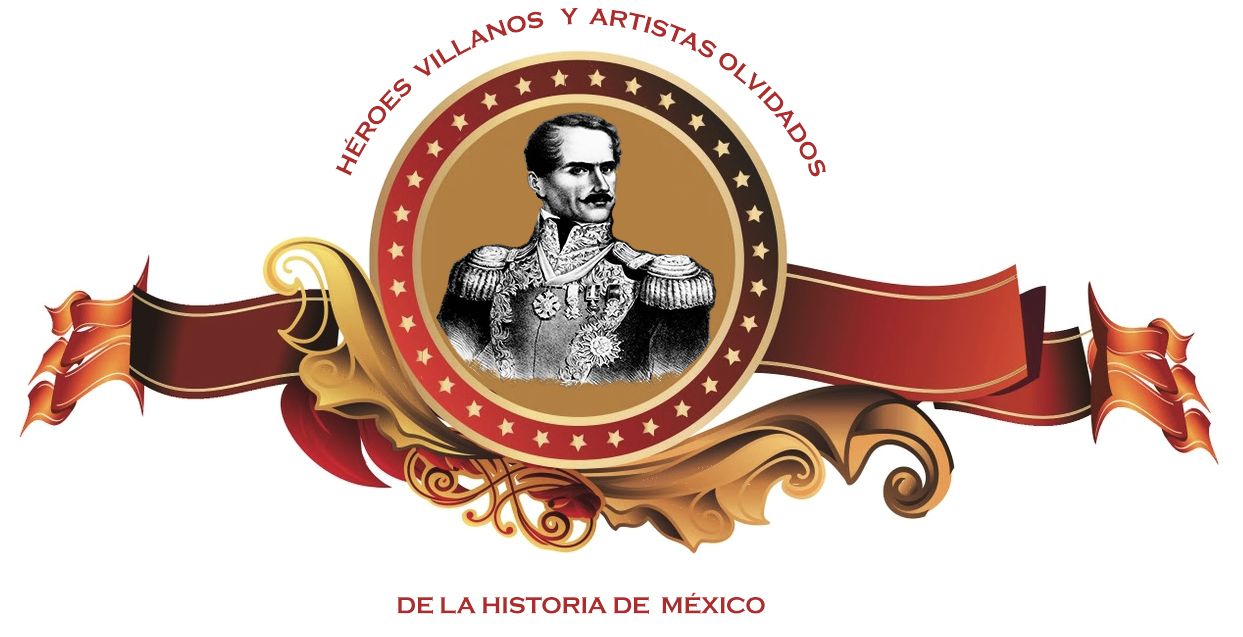



%20(2).jpeg)


.jpeg)
.jpeg)

