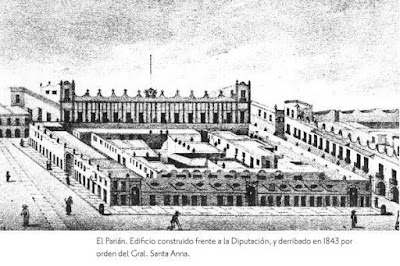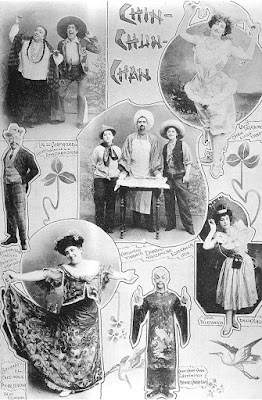Población mexicana en Estados Unidos 1850-1900
Como puede observarse en la tabla 1 se estima que en 1850 quedaron 84 mil mexicanos de aquel lado de la frontera. Otros investigadores presumen que fueron cien mil, pero nunca mucho más. Al concluir la guerra entre México y Estados Unidos algunos miles decidieron abandonar todo para asentarse en Tamaulipas y Chihuahua. Los inmigrantes empezaron a llegar con lentitud y casi enseguida que terminó la guerra con Estados Unidos, cerca de 20 años antes de que se fijara con precisión la frontera. No se sabe con certeza cuántas familias fueron divididas por la guerra. Quizá el incremento en esas décadas se debió a procesos de reunificación familiar porque la mayoría de los inmigrantes llegaron de los estados del norte de México. De cualquier manera, la población mexicana en ese medio siglo pasa de 84 mil pobladores originales a 463 mil en 1900, un aumento de población de cinco veces.
No existen estudios precisos sobre el proceso migratorio en esos años ya que la frontera era de hecho inexistente y el paso irrestricto. El periodo es largo, cubre desde los gobiernos de Juárez hasta los de Porfirio Díaz. En ese periodo se firmó el tratado de Guadalupe-Hidalgo, que quedó en letra muerta sobre todo en las cláusulas que les concedían derechos a los mexicanos que permanecieron. Esto coincidió con la llegada a los estados del sur norteamericano de gran cantidad de emigrantes europeos, debido tanto a la atracción de los hallazgos mineros como al desarrollo agrícola del área y a la construcción de los ferrocarriles. Después de la Guerra Civil norteamericana (1861-1865), el desarrollo industrial se incrementó de manera acelerada en todo el suroeste.
La necesidad de mano de obra atrajo con seguridad a algunos mexicanos, pero hasta la década de 1880 fue China el proveedor principal de mano de obra barata. Se firmó entonces la Ley de Exclusión de la Inmigración que prohibió la inmigración de chinos, y luego de otros asiáticos, a los que se les consideró un peligro por sus "incapacidades mentales morales y económicas" (Acuña, Rodolfo, América ocupada, Editorial Era, 1970), para las preservación de la pureza de los ideales anglosajones. A partir de entonces México se convirtió en la fuente principal de trabajadores. Resultaba más barato su traslado y podían regresar a sus lugares de origen cuando ya no se les necesitara. De aquí que hacia fin del siglo, con la frontera ya definida, la migración fue un poco mayor tal y como lo reflejan los números.
(Tomado de: Diaz de Cossío, Roger; et al. Los mexicanos en Estados Unidos. Sistemas Técnicos de Edición, S.A. de C. V. México, D. F., 1997)