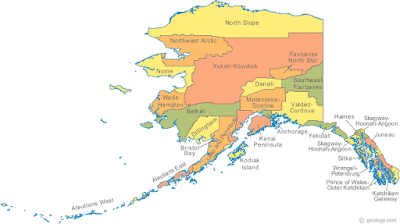En Piedras Negras prosperaban los negocios. Se construían edificios públicos, se desarrollaba la mecánica en los talleres extranjeros de reparación de locomotoras; abundaban los comercios de lujo, almacenes y joyerías; pero no había una escuela aceptable. Del otro lado, los yanquis no tenían un caudillo napoleónico ni Leyes de Reforma a lo Juárez; sin embargo, acompañaban su progreso material acelerado, de una esmerada atención a la escuela. Libres de la amenaza del militar, los vecinos de Eagle Pass construían casas modernas y cómodas, mientras nosotros, en Piedras Negras, seguíamos viviendo a lo bárbaro. Los mismos mexicanos que lograban reunir algún capital preferían invertirlo del lado norteamericano para ponerlo a salvo de gobiernistas del momento y revolucionarios del futuro. También los temperamentos rebeldes --La levadura mejor del progreso- escapaban cuando podían al lado yanqui, bendito de paz alimentada en libertades públicas.
Nosotros, en busca de escuela, nos trasladamos una temporada a la vecina Eagle Pass o, como decían en casa, con total ignorancia y desdén del idioma extranjero, "El Paso del Águila".
El río [Bravo] se cruzaba en balsas. Avanzaban éstas por medio de poleas deslizadas sobre un cable tendido de una a otra ribera. A la chalana se entraba con todo y el coche de caballos. Para el tráfico ligero había esquifes de remo. Estando nosotros en Eagle Pass presenciamos la inauguración del puente internacional para peatones y carruajes. Larga estructura metálica de seis o más armaduras, apoyadas en dobles pilastras de hormigón armado. Al centro pasan los carruajes, y por ambos lados andadores de entarimados y barandal de hierro. Los habitantes de las dos ciudades se congregaron casa cual en su propio extremo del viaducto. Las comitivas oficiales partieron de su territorio para encontrarse a medio río, estrecharse las manos y cortar las cintas simbólicas que rompían barreras y dejaban libre el paso entre las dos naciones. No eran tiempos de espionaje oficial y pasaportes. El tránsito costaba una moneda para la empresa del puente, y los guardas de ambas aduanas se limitaban a revisar los bultos sin inquirir la identidad de los transeúntes. Un sinnúmero de carruajes, algunos enflorados, cruzó en irrupción de visitas recíprocas. El pueblo se mantuvo reservado. Ni los de Piedras Negras pasaron en grupos al "Paso del Águila" ni los de Eagle Pass se aventuraron a cruzar hacia la tierra de los greasers. En aquélla época, cuando bajaba el agua del río, en ocasión de las sequías, que estrechaban el cauce, librábanse verdaderos combates a honda entre el populacho de las villas ribereñas. El odio de raza, los recuerdos del cuarenta y siete, mantenían el rencor. Sin motivo y sólo por el grito de greasers o de gringo, solían producirse choques sangrientos.
Mi primera experiencia en la escuela de Eagle Pass fue amarga. Vi niños norteamericanos y mexicanos sentados frente a una maestra cuyo idioma no comprendía. Súbitamente mi vecino más próximo, tejanito bilingüe, dándome un codazo interpela:
-Oye ¿y tú a cuántos de éstos les pegas?-. Me quedé sin comprender, pero el otro insiste: -¿Le puedes a Jack? -Y señala a un muchacho rubicundo.
Después de examinarlo, respondí modestamente que no.
-¿Y a Johnny, y a Bill?
Por fin, irritado de tanta insistencia, contesté al azar que sí. El señalado era un chico pecoso más o menos de mi estatura. Imaginé que ya no había más que hacer.
Pero luego que salimos al recreo, se formó el ruedo. Se acercaron unos a verme de cerca; otros requirieron mis libros; alguno me dio la mano y varios me empujaron. Entonces mi vecino de banco gritó:
-Éste dice que le pega a Tom...
En seguida nos enfrentaron: marcaron en el suelo una raya entre los dos; el primero que la pisara era el más hombre. Nos lanzamos, no ya a la raya, sino uno sobre el otro, y nos pegamos; volvimos a contemplarnos y otra vez a reñir; por fin nos apartaron.
-Bueno -exclamó mi vecino-, puedes quedar, en seguida de éste... -Luego, volviéndose a mí: -A éste le toca el número siete.
Muy extrañado y ofendido, no tuve, sin embargo, más remedio que someterme. Pocas semanas después otro nuevo, un pequeño barrigoncito, que no quiso reñir, fue entre todos zarandeado y cacheteado hasta que lo hicieron llorar. Me indignó el episodio y acentué mi retraimiento. Era yo tímido y triste, pero sujeto a accesos de cólera, que, por lo menos, me salvaban de transigir con lo que ya me parecía como una ignominia ambiente.
Por lo demás, me sentía la conciencia entre sombras: me asaltaban miedos angustiosos; me quedaba solo, largas horas, hurgando en el interior de mi propia tiniebla. Me sobrecogían temores casi paralizantes, y de pronto se me soltaban impulsos arrojados, frenéticos. Padecía la esclavitud de mis propias decisiones triviales. Cierta vez que mis padres proyectaron un paseo dominical y a última hora lo suspendieron, hice un disgusto casi lúgubre. No acepté ninguna distracción en remplazo, y me estuve todo el día repitiendo:
-Mamá, dijiste que íbamos... Papá, dijiste que íbamos...
Mi madre, aburrida, dijo por fin:
-Te voy a poner a ti, "dijiste", "dijiste"; no seas testarudo, vete a jugar.
Y no es que me importara tanto el paseo; me dolía y me desconcertaba el cambio de plan ya convenido. De mi madre heredaba la resistencia a contrariar una resolución ya concertada. Era ella capaz de los mayores sacrificios por llevar adelante cualquier convenio, no tanto por el honor de la palabra empeñada, sino porque la voluntad es temple que se quebranta si no le respetamos sus decisiones. Falta de flexibilidad, comentará alguien; y en efecto, la vida nos obliga a los cambios; por eso mismo hay que ser muy respetuoso de las resoluciones que libremente adoptamos.
"Cuídate de tomar una decisión, porque en seguida serás su esclavo." Si alguien me hubiera susurrado al oído este consejo, en mucho se habría aligerado mi carga. Oscuridad, desamparo, terrible pavor y comprensión vanidosa, tal es el resumen emocional de mi infancia.
Tan pronto como encontramos habitación aceptable, regresamos a Piedras Negras. Para entonces, la familia se había enriquecido con Carlos, Samuel y Chole. Ocupamos unos bajos, esquina de la plaza, sobre la calle donde comienza el puente. Para llegar a mi escuela bastaba atravesar éste y caminar después dos o tres cuadras en los suburbios de Eagle Pass. En esta casa se inicia mi vida consciente. Tendría diez años de edad. Me veo comiendo higos negros, pasados, especialidad de la frontera; los pies recogidos sobre el asiento a causa de los pisos recién lavados. Mi madre, de pañuelo blanco en la cabeza, contempla satisfecha sus nuevas habitaciones, flamantes de limpias. Desde nuestra pequeña sala veíamos las bancas, los arbolillos del jardín público. En el lado opuesto quedaba la iglesia, y por la derecha mirábamos el cuartel y la casa municipal: doble construcción larga de un solo piso blanqueado y techado con tejas. A la vuelta, a media cuadra, teníamos la entrada del puente sobre el barranco y el río.
Nos alegraba dar por terminada la permanencia en Eagle Pass. Mi madre había estado allí muy enferma de unas neuralgias. Atormentada, además, por una de esas preocupaciones que degeneraron en celos y recriminaciones.
Mi padre no faltaba nunca a dormir, pero empezó a llegar tarde en las noches. Se hallaba de visita con nosotros un tío Esteban, el hermano mayor de mi madre, que conseguía calmarla. Acababa de recibirse de ingeniero y manejaba muchos libros. Mirando su frente leída, creía yo descubrir la ilimitada sabiduría. Con mi madre discutía de religión, y ambos se apasionaban. Otra vez lo oí desde una habitación contigua referirse a mí...
-Pobrecito, no sabe lo que le espera.
Hablaba en general de la vida y sus problemas; pero el "pobrecito" me molestó. Del porvenir yo podría ya algunas certidumbres... La vida mía no iba a ser cosa corriente. Una serie de alternativas magníficas se agitaban en mis presentimientos, en nada acreedoras de aquel "pobrecito". Con todo, en aquella época me iba por algún rincón del traspatio a llorar de angustia sin causa y cavilaba, pensaba hasta sentir fuego en las sienes.
El tío volvió pronto a la capital. Llevaba planes lisonjeros y acabó metiéndose en Aduanas, con puestos de categoría; pero, al fin y al cabo, impropios de un profesionista. A los pocos días de su partida, mi madre me mandó hacer una fogata en el corral. Junté la leña, prendí un gran fuego y luego ayudé a echar sobre él un gran número de libros empastados y sin cubierta. Toda una pira de letra impresa se consumió entre las llamas...
-Son libros -explicó mi madre-; libros herejes...
Nosotros, en busca de escuela, nos trasladamos una temporada a la vecina Eagle Pass o, como decían en casa, con total ignorancia y desdén del idioma extranjero, "El Paso del Águila".
El río [Bravo] se cruzaba en balsas. Avanzaban éstas por medio de poleas deslizadas sobre un cable tendido de una a otra ribera. A la chalana se entraba con todo y el coche de caballos. Para el tráfico ligero había esquifes de remo. Estando nosotros en Eagle Pass presenciamos la inauguración del puente internacional para peatones y carruajes. Larga estructura metálica de seis o más armaduras, apoyadas en dobles pilastras de hormigón armado. Al centro pasan los carruajes, y por ambos lados andadores de entarimados y barandal de hierro. Los habitantes de las dos ciudades se congregaron casa cual en su propio extremo del viaducto. Las comitivas oficiales partieron de su territorio para encontrarse a medio río, estrecharse las manos y cortar las cintas simbólicas que rompían barreras y dejaban libre el paso entre las dos naciones. No eran tiempos de espionaje oficial y pasaportes. El tránsito costaba una moneda para la empresa del puente, y los guardas de ambas aduanas se limitaban a revisar los bultos sin inquirir la identidad de los transeúntes. Un sinnúmero de carruajes, algunos enflorados, cruzó en irrupción de visitas recíprocas. El pueblo se mantuvo reservado. Ni los de Piedras Negras pasaron en grupos al "Paso del Águila" ni los de Eagle Pass se aventuraron a cruzar hacia la tierra de los greasers. En aquélla época, cuando bajaba el agua del río, en ocasión de las sequías, que estrechaban el cauce, librábanse verdaderos combates a honda entre el populacho de las villas ribereñas. El odio de raza, los recuerdos del cuarenta y siete, mantenían el rencor. Sin motivo y sólo por el grito de greasers o de gringo, solían producirse choques sangrientos.
Mi primera experiencia en la escuela de Eagle Pass fue amarga. Vi niños norteamericanos y mexicanos sentados frente a una maestra cuyo idioma no comprendía. Súbitamente mi vecino más próximo, tejanito bilingüe, dándome un codazo interpela:
-Oye ¿y tú a cuántos de éstos les pegas?-. Me quedé sin comprender, pero el otro insiste: -¿Le puedes a Jack? -Y señala a un muchacho rubicundo.
Después de examinarlo, respondí modestamente que no.
-¿Y a Johnny, y a Bill?
Por fin, irritado de tanta insistencia, contesté al azar que sí. El señalado era un chico pecoso más o menos de mi estatura. Imaginé que ya no había más que hacer.
Pero luego que salimos al recreo, se formó el ruedo. Se acercaron unos a verme de cerca; otros requirieron mis libros; alguno me dio la mano y varios me empujaron. Entonces mi vecino de banco gritó:
-Éste dice que le pega a Tom...
En seguida nos enfrentaron: marcaron en el suelo una raya entre los dos; el primero que la pisara era el más hombre. Nos lanzamos, no ya a la raya, sino uno sobre el otro, y nos pegamos; volvimos a contemplarnos y otra vez a reñir; por fin nos apartaron.
-Bueno -exclamó mi vecino-, puedes quedar, en seguida de éste... -Luego, volviéndose a mí: -A éste le toca el número siete.
Muy extrañado y ofendido, no tuve, sin embargo, más remedio que someterme. Pocas semanas después otro nuevo, un pequeño barrigoncito, que no quiso reñir, fue entre todos zarandeado y cacheteado hasta que lo hicieron llorar. Me indignó el episodio y acentué mi retraimiento. Era yo tímido y triste, pero sujeto a accesos de cólera, que, por lo menos, me salvaban de transigir con lo que ya me parecía como una ignominia ambiente.
Por lo demás, me sentía la conciencia entre sombras: me asaltaban miedos angustiosos; me quedaba solo, largas horas, hurgando en el interior de mi propia tiniebla. Me sobrecogían temores casi paralizantes, y de pronto se me soltaban impulsos arrojados, frenéticos. Padecía la esclavitud de mis propias decisiones triviales. Cierta vez que mis padres proyectaron un paseo dominical y a última hora lo suspendieron, hice un disgusto casi lúgubre. No acepté ninguna distracción en remplazo, y me estuve todo el día repitiendo:
-Mamá, dijiste que íbamos... Papá, dijiste que íbamos...
Mi madre, aburrida, dijo por fin:
-Te voy a poner a ti, "dijiste", "dijiste"; no seas testarudo, vete a jugar.
Y no es que me importara tanto el paseo; me dolía y me desconcertaba el cambio de plan ya convenido. De mi madre heredaba la resistencia a contrariar una resolución ya concertada. Era ella capaz de los mayores sacrificios por llevar adelante cualquier convenio, no tanto por el honor de la palabra empeñada, sino porque la voluntad es temple que se quebranta si no le respetamos sus decisiones. Falta de flexibilidad, comentará alguien; y en efecto, la vida nos obliga a los cambios; por eso mismo hay que ser muy respetuoso de las resoluciones que libremente adoptamos.
"Cuídate de tomar una decisión, porque en seguida serás su esclavo." Si alguien me hubiera susurrado al oído este consejo, en mucho se habría aligerado mi carga. Oscuridad, desamparo, terrible pavor y comprensión vanidosa, tal es el resumen emocional de mi infancia.
FRENTE A LA PLAZA
Tan pronto como encontramos habitación aceptable, regresamos a Piedras Negras. Para entonces, la familia se había enriquecido con Carlos, Samuel y Chole. Ocupamos unos bajos, esquina de la plaza, sobre la calle donde comienza el puente. Para llegar a mi escuela bastaba atravesar éste y caminar después dos o tres cuadras en los suburbios de Eagle Pass. En esta casa se inicia mi vida consciente. Tendría diez años de edad. Me veo comiendo higos negros, pasados, especialidad de la frontera; los pies recogidos sobre el asiento a causa de los pisos recién lavados. Mi madre, de pañuelo blanco en la cabeza, contempla satisfecha sus nuevas habitaciones, flamantes de limpias. Desde nuestra pequeña sala veíamos las bancas, los arbolillos del jardín público. En el lado opuesto quedaba la iglesia, y por la derecha mirábamos el cuartel y la casa municipal: doble construcción larga de un solo piso blanqueado y techado con tejas. A la vuelta, a media cuadra, teníamos la entrada del puente sobre el barranco y el río.
Nos alegraba dar por terminada la permanencia en Eagle Pass. Mi madre había estado allí muy enferma de unas neuralgias. Atormentada, además, por una de esas preocupaciones que degeneraron en celos y recriminaciones.
Mi padre no faltaba nunca a dormir, pero empezó a llegar tarde en las noches. Se hallaba de visita con nosotros un tío Esteban, el hermano mayor de mi madre, que conseguía calmarla. Acababa de recibirse de ingeniero y manejaba muchos libros. Mirando su frente leída, creía yo descubrir la ilimitada sabiduría. Con mi madre discutía de religión, y ambos se apasionaban. Otra vez lo oí desde una habitación contigua referirse a mí...
-Pobrecito, no sabe lo que le espera.
Hablaba en general de la vida y sus problemas; pero el "pobrecito" me molestó. Del porvenir yo podría ya algunas certidumbres... La vida mía no iba a ser cosa corriente. Una serie de alternativas magníficas se agitaban en mis presentimientos, en nada acreedoras de aquel "pobrecito". Con todo, en aquella época me iba por algún rincón del traspatio a llorar de angustia sin causa y cavilaba, pensaba hasta sentir fuego en las sienes.
El tío volvió pronto a la capital. Llevaba planes lisonjeros y acabó metiéndose en Aduanas, con puestos de categoría; pero, al fin y al cabo, impropios de un profesionista. A los pocos días de su partida, mi madre me mandó hacer una fogata en el corral. Junté la leña, prendí un gran fuego y luego ayudé a echar sobre él un gran número de libros empastados y sin cubierta. Toda una pira de letra impresa se consumió entre las llamas...
-Son libros -explicó mi madre-; libros herejes...
(Tomado de: Vasconcelos, José – Ulises criollo. Primera parte. Lecturas Mexicanas #11; 1a serie. Fondo de Cultura Económica, México, D.F., 1983)