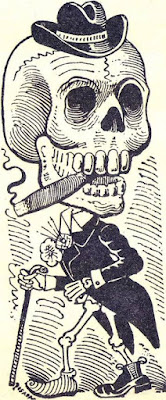Seis ademanes
Dentro de la serie de ademanes que tiene el hombre para evitar palabras o para subrayarlas hay algunos que son exclusivos de una raza o nación. En México veo tres ademanes nacionales o propios que son los que doy en diseño para su mejor comprensión. El ademán 1, significa dinero (pesos); el número 2, unidad mínima de tiempo y de volumen; el número 3, acción de gracias.
Cuando un español quiere significar dinero valiéndose de la de la mímica, frota repetidamente la yema del pulgar contra el índice.
Este ademán, que es ante todo movimiento, como si fuésemos pasando una por una las monedas, se usa también en México pero no es el típico. El ademán mexicano es mucho más sobrio y contundente, consiste en abrir ciertos dedos de modo que evoque la forma del peso. Es un ademán estático.
Cuando un español quiere decirle a otro, valiéndose de la mímica, que espere un poco, tiene que acudir a una serie de movimientos aproximativos: con la mano hace un signo de detener o aguardar y, con la expresión del rostro y el movimiento de la cabeza, una especie de súplica confirmativa. Total, movimientos y pocas sobriedad. El mexicano, en cambio, no tiene más que estirar paralelamente dos dedos dejando entre ellos un pequeño espacio. Ademán muy plástico, muy sobrio y sin dinamismo.
Finalmente cuando el español quiere agradecer algo pronuncia las gracias acompañándolas con una sentimiento de la cabeza. En cambio, el mexicano que agradece un cigarrillo, por ejemplo, no tiene más que levantar la mano abierta, darle un giro de un cuarto de círculo y afirmar esta postura.
En estos tres ademanes mexicanos hay la nota común ya dicha, expresividad estática, lo cual hace pensar en el hieratismo de las razas asiáticas. Pero vemos además esto otro: que el mexicano consiguió sus ademanes propios para estas tres cosas, el dinero el tiempo o el espacio, y la cortesía.
Más tarde averigüé que los mexicanos tienen tres ademanes para señalar la altura: uno para la altura de los seres humanos, otro para la altura de los animales y otro para la de las cosas. En cada uno de estos casos presenta la mano una postura especial. Para el primero se apiñan los dedos, cuidando de unir el pulgar y el índice; para el segundo, la mano extendida y plana se proyecta como telón o cuchillo; y, para la tercera, se extiende plana, como si fuese a posarse en la superficie de una mesa o de un libro.
¿Qué es esto? ¿No es una maravilla, por lo pronto? ¿No es una maravilla de finura, de agudeza, llegar a diferenciar con esos tres ademanes las tres categorías de lo humano, lo animal y lo inerte?
No creo que exista otro pueblo tan sensible a las alturas. ¿Proviene ello de una vieja civilización que se cuidaba mucho de las jerarquías? ¿Será un residuo azteca? ¿Hay entre los indios o los chinos algo parecido? Y hago esta pregunta porque los orientales y los mexicanos coinciden en otras sutilezas de olfato y de paladar que no alcanzamos los occidentales.
No creo que los etnólogos deban pasar por alto estos ademanes significativos de los mexicanos. Téngase en cuenta que los mexicanos son hombres que no bracean ni manotean al hablar; vicios comunes entre latinos. Sus ademanes no son como los del español o del italiano: alharaquientos, improvisados, tumultuosos y personalísimos; son pocos y rituales. Hasta el grado de poder catalogarse y dibujarse. Yo puedo dibujarlos y decir: ademán para indicar pesos; ademán para indicar agradecimiento; ademán para indicar tamaño del hombre, de la bestia o de la cosa.
De los seis ademanes genuinamente mexicanos, los que más se prestan a filosofar son el de espacio y tiempo y los de altura.
Vemos que uno y otros son signos de medición. "Espérame tantito", "dame tantito café" o bien "la mesa, el animal o el niño eran así de altos".
El haber dado con un signo para aquel diminutivo de tantito es un hallazgo feliz pero, además, tiene que responder a la psicología mexicana, cautelosa, refrenada, medida.
¿Ven ustedes? Ya salió la medida.
El mexicano es cauto y meticuloso, muy distinto que el español. Si este dice: "espérame un rato", o, incluso "espérame un ratito", no expresa lo mismo que el mexicano con su "espérame tantito".
Este tantito es sumamente nebuloso, no compromete a nada. Es una medida elástica y escurridiza; cautelosa. Con él expresa el mexicano la relatividad del tiempo y el espacio.
Muchos de los diminutivos que se usan en México se deben probablemente al mismo sentimiento de inseguridad, a la misma idea de relatividad. "Te veo en la nochecita." "En la mañanita, en la tardecita." "Orita vengo." "Lueguito".
El mexicano desmigaja el tiempo, lo hace migas, para que no le coaccione ni comprometa.
Y, pasando a los ademanes que indican alturas, nos encontramos con el mismo escrúpulo, con la misma meticulosidad.
¿Qué es eso de medir a todos con el mismo rasero? ¿Es que se pueden sumar o barajar cantidades heterogéneas?
Pues fijémonos bien en cómo son los ademanes que aplican en cada caso. ¿Por qué se pone la mano en esa postura cuando se refiere al tamaño de un burro? Porque así alude a las cuatro patas y al avance del caminar, se le supone en cuatro patas. ¿Y por qué en esa otra cuando se trata de la mesa o de cosa inerte? Porque con tal postura se indica mejor la gravitación, la inercia de los objetos. ¿Y por qué en la otra cuando hablamos del niño? Porque el ser humano es espiritual y erguido.
Estas explicaciones no se las he oído a ningún mexicano, pero me parecen lógicas y perfectamente aceptables.
(Tomado de: Moreno Villa, José – Cornucopia de México y Nueva Cornucopia mexicana. Colección Popular #296, Fondo de Cultura Económica, S.A. de C.V., México, D.F., 1985)

.jpeg)
.jpeg)

.jpeg)