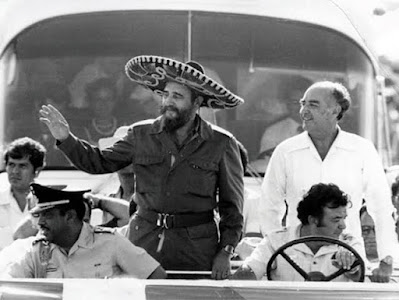Cara e'foca y otros demonios
Por Ana María Cortés
Si el compositor alemán Ludwig van Beethoven trascendió con su sinfonías número Cinco y Nueve, Dámaso Pérez Prado provocó escándalo y dio la vuelta al mundo con sus mambos número Cinco y Ocho.
¡Aaaaaggghh! ¡Uuugg!... Era el sonido gutural que brotaba de la boca de Dámaso Pérez Prado "El Cara e'foca" -como lo apodó su paisano Benny Moré por su piel morena, largos bigotes y prominente cuello- para indicar a sus músicos irrumpir el ambiente de cualquier teatro, cabaret o salón de baile, con saxofones roncos, apagados, que explotaban en un sonido agudo sostenido por la trompeta de Cecilio "Chilo" Morán para dar la tonalidad del mambo "José", rúbrica de la Orquesta de Pérez Prado.
Pablo Dámaso Jesús "Pipo" fue hijo de la directora de una escuela primaria, Sara Prado, y del periodista Pablo Pérez. Nació en Matanzas, Cuba, el 11 de diciembre de 1917 -según sus declaraciones ante las autoridades autoridades mexicanas de migración- y estudió música en su ciudad natal, especializándose en piano.
En la capital cubana, La Habana, el músico matancero empezó "hueseando", es decir, trabajó como pianista en varias agrupaciones. Al pertenecer a la del cabaret Kursaal, conoce a Orlando Guerra "Cascarita", cantante de la orquesta más famosa de ese momento en Cuba: La Casino de la Playa, y comienza a hacer arreglo musicales para él. Con la agrupación de Paulina Álvarez conoce todo lo relacionado al danzón; después formó una orquesta propia, de las llamadas "charangas”.
Patadas y gritos
Como su música no gustaba a los dueños de las disqueras cubanas, Prado decide viajar a nuestro país, animado por la actriz y bailarina Ninón Sevilla, aunque él aseguraba que lo invitó Kiko Mendive, cantante de la orquesta del también cubano Arturo Núñez, a quien Dámaso ya le había hecho algunos arreglos musicales.
Durante los años 40, México estaba en pleno crecimiento industrial y las clases media y alta de la capital asistían a los espectáculos de los centros nocturnos, como el Ciro's del Hotel Reforma, el salón Candiles del hotel Del Prado o El Patio, donde la música norteamericana de las grandes bandas (Glenn Miller, Harry James, Tommy Dorsey, Benny Goodman, Louis Armstrong) era interpretada por Luis Alcaraz, Gonzalo Curiel, Ernesto Mesta Chaires, entre otros.
Prado encuentra este panorama al llegar a nuestro país en octubre de 1948 y se dedica a elaborar arreglos para Kiko Mendive; luego graba con la compañía discográfica RCA Víctor. Sin éxito aparente, debuta el domingo de resurrección (2 de abril) de 1950 en el salón de baile Brasil, al cual asistió el presidente de la República Mexicana Miguel Alemán Velasco, y el actor Mario Moreno "Cantinflas", entre otros. Se improvisó entonces una nueva forma de bailar: la gente se juntaba por equipos y no por parejas, y como en los minuetos de antaño surgieron los movimientos coreográficos masivos.
Tras el éxito del Brasil las ofertas pulularon. No sólo los salones de baile lo requerían, sino también los centros nocturnos y los teatros, como El Margo (hoy Blanquita), donde tuvo temporadas exitosas, incluso una de ellas duró un año y siete meses.
A partir de 1949, El Cara e'foca ingresa al cine como arreglista: ya consagrado, le piden que toque sus temas más conocidos en las cintas; las primeras donde participa como arreglista son Coqueta (Fernando A. Rivero, 1949) y Aventurera (Alberto Gout, 1949). En Perdida (Fernando A. Rivero, 1949), aparece una de sus canciones: "Maravillosa", la cual baila Ninón Sevilla. El mambo permitió el lucimiento de actores y actrices como auténticos bailarines, entre ellos Joaquín Pardavé, Adalberto Martínez "Resortes", Rafael Baledón, Niní Marshal, Famie Kaufman "Vitola", Germán Valdés "Tin Tán", que se movían de manera chusca. En cambio, las Dolly Sisters, Ninón Sevilla, Gloria Mestre, María Antonieta Pons, Amalia Aguilar o Rosa Carmina, mostraban sus exuberantes cuerpos y trajes rumberos, provocando suspiros de los espectadores y la ira de los representantes de la iglesia católica: en la ciudad mexicana de Culiacán, Sinaloa, prohibieron a los fieles cualquier contacto con el ritmo, mientras que en Colombia les negaban el perdón divino, y en Venezuela, tanto Pérez Prado como María Antonieta Pons eran considerados "la verdadera encarnación del diablo”.
Al Mambo le salen alas
Desde su llegada a México y hasta su deportación (6-octubre-1953), el músico matancero participó en 30, cintas la última de este periodo fue Sindicato de telemirones (René Cardona, 1953). El maestro afirmaba que inventó el mambo sin saber el porqué; sacó el nombre de una expresión cubana "cuando no nos gustan las noticias de algún político". Sin embargo, algunos críticos aseguran que fue el músico Orestes López quien escribió el primer danzón-mambo, cuando trabajaba en la charanga de Antonio Arcaño en Cuba, el cual utilizaba la palabra "mambear" como sinónimo de "improvisar". El mambo conquistó al mundo con una orquesta formada por músicos mexicanos, dirigida por el Cara e'foca, quien afirmaba con orgullo: "A Japón he ido a trabajar más de 20 veces. En Alemania llevo más de 110 millones de discos vendidos”.
Además de deleitar el oído del emperador Hirohito, los reyes Hussein de Arabia Saudita y Juan Carlos de España también dieron patadas, movieron los hombros y la cadera frenéticamente, incluso cuando la agrupación de Dámaso fue a Marruecos, el rey Kassam "regaló mil dólares a cada uno de nosotros, los músicos de la orquesta", aseguró en una entrevista Filiberto Meléndez. Prado trabajó en la RCA Víctor hasta que lo expulsan del país. Armando Cárdenas, locutor y conocedor del mambo, aclaró: "se piensa que lo deportaron por tratar de ponerle ritmo al Himno Nacional. Sólo sucedió que se fue al Margo cuando tenía un contrato firmado con el teatro Cervantes y lo reportaron". Se refugió en Estados Unidos de 1953 a 1958 y ahí crea "La suite de las Américas", "El concierto para bongó" y "Vudú Mambo". Al regresar a México, en 1964, el maestro trae otros ritmos como el suby, la chunga, y el dengue, pero el público sigue fiel al mambo. Su última cinta como actor fue El dengue del amor (Roberto Rodríguez, 1965); además se presentó en televisión, centros nocturnos y teatros de revista.
Prado tuvo muchas mujeres en su vida, pero se sabe que sólo con dos se casó. La primera fue Engracia Salinas (con la cual vivió durante los últimos días de su vida) y junto a ella procreó un hijo: Gerardo Dámaso. Su matrimonio se efectuó en 1951 y se divorció en 1976 para contraer nupcias en 1979 con María del Carmen Josefina Linares. También se sabe que con una italiana mantuvo una relación, de la cual nació su hija O'dalia.
Durante una gira Japón en 1988 el Cara e'foca había decaído; su salud minaba a causa de la diabetes. Los músicos disidentes del Sindicato Único de Trabajadores de la Música (SUTM), dirigido por Venustiano Reyes "Venus Rey", rindieron homenaje en vida al maestro; además, actores y cantantes, como Blanca Guerra, Ofelia Medina, María Victoria, Yolanda Montes "Tongolele", Tania Libertad y Eugenia León, entre otros, montaron un espectáculo en el teatro Blanquita del 7 de septiembre al 4 de octubre de 1989, con el fin de recaudar fondos para el músico matancero. Sin embargo, luego de amputársele una pierna, sufrió una hemorragia cerebral y sin contar con el apoyo del SUTM, ni de la ANDA (Asociación Nacional de Actores) para ser atendido por especialistas, el Rey del Mambo falleció el 14 de septiembre de 1989 a los 72 años de edad; su cuerpo fue velado en la agencia funeraria de Gayosso Félix Cuevas, en la ciudad de México. Han pasado ya 10 años desde su muerte y todo parece indicar que el mambo nos acompañará en el próximo milenio.
(Tomado de: Cortés, Ana María - Somos Uno, especial de colección, Las rumberas del cine mexicano. Cara e'foca y otros demonios. Año 10, núm. 189. Editorial Televisa, S.A. de C.V., México, D.F., 1999)

.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)