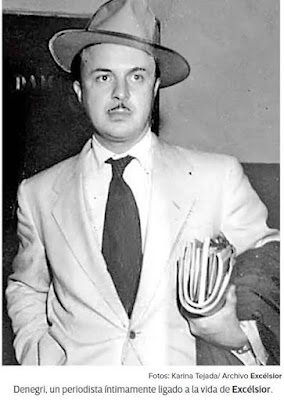Luis Vega y Monroy, escritor político que colabora para varias destacadas publicaciones y autor de libros como “Atisbos en Punta del Este”, “Reflejos en el Asfalto” y “Viñetas Queretanas”, es al mismo tiempo un humorista en serio -y en serie- y el mejor en manejar actualmente, a nuestro juicio, el difícil género epigramático.
Su “Fenomenología y Metafísica del Verbo Chingar”, que incluimos en la presente compilación, constituye no solamente un ensayo humorístico lleno de aciertos, sino también una búsqueda sicolósicológicagica de las implicaciones que el uso de este necesarísimo vocablo tiene en la vida del mexicano.
Embozado durante largo tiempo en el seudónimo de “Don Luis”, es en el epigrama repetimos- en donde Vega y Monroy alcanza, para nuestro gusto, hallazgos cimeros.
Su manejo magistral del idioma, su malicia exenta de amarguras y su ya añoso oficio de hacer reír diariamente a los lectores de periódicos, lo sitúan en la primera fila de los epigramistas mexicanos de ayer y de hoy.
Y amén de que muchos de los juicios políticos de “Don Luis” no coinciden con los nuestros, creemos que el siguiente muestrario de su vasta producción inédita servirá a los lectores de este libro como regocijo comprobatorio de cuanto hemos dicho.
RAMON BETETA
Se cuenta aquí lo que le aconteció a don Ramón Beteta, siendo Secretario de Hacienda, en casa de “La Bandida”:
un fiscal de mucha cuenta,
de impuestos sobre la renta.
-Allí en sus datos concentre
que al fisco, por equidad,
de todo lo que nos entre.
SALVADOR NOVO Y KITTY DE HOYOS
Salvador Novo, inigualable escritor de per-versos, recibió, a su vez, puyazos en todo lo alto, como el que le recetó “Don Luis”, allá por 1958, a propósito de los rumores de matrimonio entre el dramaturgo y la entonces apetitosa actricita Kitty de Hoyos:
Si esta unión hace el demonio
que en todo se ha de meter,
¿qué es lo que va a suceder
Pues la cosa más sencilla:
sino el techo y la tortilla.
INDUSTRIALES
“Don Luis” fue convidado a una comida de hombres de negocios, durante la cual se hablaron maravillas sobre los productos de la industria nacional. En una servilleta, el epigramista escribió su particular interpretación de todo lo que ahí se dijo:
Un chico oyó enternecido,
a su padre -un industrial
de satisfacción henchido-
Uhablar de progreso habido
en la industria nacional.
Y al saber que un hermanito
-¿Cuando yo sea grandecito
POLÍTICOS
Cuando Alfonso Martínez Domínguez fue designado presidente del PRI, comenzó a recibir un verdadero alud de adhesiones. Este fue el comentario:
no existe ya en esta fecha
ala izquierda o ala derecha:
Era diputado al Congreso de la Unión, por el Partido Popular Socialista, Leopoldo Trejo Aguilar; y a punto de finalizar su período, anunció su determinación de pasarse a las huestes del PRI:
se puso a dar el cambiazo.
de otro sol bajo el reflejo,
demostró que no era ...TREJO
En cierta ocasión Fidel Velázquez, líder de la CTM, hizo recuerdos de cuando era un humilde lechero. El epigrama no se hizo esperar:
No es que del líder sospeche,
que en el curso de su vida
Con motivo de que en una ceremonia cívica un orador calificó de “Heroica” a nuestra metrópoli y de que Uruchurtu iniciaba su tercer sexenio como regente de ella, “Don Luis” comentó:
A esta urbe de los baches
le ha adjudicado tres “haches”;
Y cuando un 14 de septiembre los capitalinos se encontraron con la noticia de que Uruchurtu había renunciado, el epigramista remató:
fue el Día de la Independencia
Un verdadero escándalo político se suscitó cuando los diarios publicaron que la esposa de un presidente municipal de Saltillo, miembro del PRI, había votado por el PAN:
Si la oposición con furia
amenaza, brinca, injuria,
ver en Saltillo qué pasa:
Según informes hechos públicos por la ORIT, hay en México nueve millones, por lo menos de personas que no trabajan. El dato le pareció dudoso a “Don Luis”, y replicó:
Aunque veamos que frecuentemente
México pasa por momentos críticos,
no creemos, señores, francamente,
que haya nueve millones de políticos.
SOTANAS
A propósito de los curas progresistas, enemigos del celibato, que han colgado hábitos y se han casado, el epigramista concluyó:
que un clérigo puede andar
con sotana y con Mengana.
Durante muchos años el canónigo Ramón de Ertze Garamendi escribió en “Excélsior” una columna con el título de “Suma y Resta”. En ella publicó don Ramón, cierta vez, algunos juicios acerca del celibato eclesiástico. “Don Luis” escribió:
Hasta uno que “Suma y Resta”
El teólogo Samuel Bernardo Lemus escribió en “El Universal” un artículo en el que sostenía que el Ángel de la Columna a la Independencia es del sexo masculino. Al respecto, “Don Luis” preguntó con malicia:
tiene “arriba y adelante”.
ENCUERATRICES
A mediados de la década de los 50 las carteleras cinematográficas anunciaban una serie de filmes nudistas. En ellos Amanda del Llano, Ana Luisa Peluffo y Aída Araceli aparecían “in puribus naturalibus” (lo que vulgarmente significa “completamente en cueros”). A la Peluffo, entonces en el esplendor de sus atributos físicos, el epigramista le suscribió estos renglones:
-Anita, ¿te estás bañando?
Por estos mismos días una de las desnudistas mencionadas cumplió 17 años y con este motivo organizó una gran fiesta en su departamento. En el intermedio de los brindis, la anfitriona mostró a los incrédulos su acta de nacimiento:
que hizo en su departamento,
Y a un periodista sonriente
-Es lo único, ciertamente,
DEPORTISTAS
Un miembro del equipo mexicano de ping-pong que fue a China, afirmó a su regreso que ese sí es un país maravilloso. Maliciosamente, “Don Luis” le replicó:
por ideas tan peregrinas,
que no fue a jugar ping-pong
sino a jugar “damas chinas”.
Y a propósito de un campeonato de futbol femenil, alguien le preguntó su opinión. Él contestó al vuelo:
A mí, como a muchos seres
de otras regiones remotas,
me gustan más las mujeres
que juegan con dos pelotas.
ONASSIS Y JACQUELINE
El estilo “Jacqueline” es una nueva manera de embriagarse que “Don Luis” recomienda a las “caza fortunas”:
No se bebe cognac ni aguardiente
ni se cata dulzón moscatel:
se comienza con un “Presidente”
y se acaba con “Viejo Vergel”.
En 1968 Onassis y Jacqueline anunciaron su deseo de pasar unas largas vacaciones en Baja California. El epigrama, dado el lema de las Olimpiadas de que “todo es posible en la paz”, fue de lo más oportuno:
“Todo es posible en La Paz.”
NERUDA Y JARA
Cuando el “Pen Club” de los Estados Unidos rindió homenaje al gran poeta comunista Pablo Neruda:
Si allá le rinden también
En relación con el Premio Stalin de la Paz, que la URSS otorgó al general Heriberto Jara:
Si ha causado desconcierto
yo pienso que no está mal
ENTRE IGUALES
“Un policía de la 12a. Delegación -publicaron los periódicos- les robó el sueldo a los jueces calificadores, y para colmo, estafó la Caja de Ahorros de la Jefatura. “Don Luis”, con criterio salomónico, terció:
Usted, lector, ¿qué le haría,
que hizo tamaños horrores?
¡No sea injusto! Yo le daba
SUCULENCIAS
Recientemente el director de Industrial de Abastos, Rafael Gamboa Cano, ofreció una comida al “Club Primera Plana”, a cuyos miembros agasajó con carne de la mejor calidad. Al agradecer el ágape y jugando con los apellidos del anfitrión, “Don Luis” dijo:
Tan buena carne, a fe mía,
GAMBOA nos puso a la mano,
i) FENOMENOLOGIA Y METAFISICA DEL VERBO “CHINGAR”
CHINGAR es el verbo más delicioso del léxico mexicano. Es una palabra tornasolada y proteica, con los más diversos sentidos según el tono con que se pronuncia, la hora en que sale retozona en medio de la charla, o las circunstancias que rodean su aparición, como chispa traviesa, entre el grupo de amigos. La palabra chingar salta de repente en la discusión que sostienen graves señorones de las finanzas y automáticamente el ambiente se torna cordial y se humaniza. Entre el murmullo de la cantina suena de pronto como un cañonazo. Adquiere tiernas y picarescas modulaciones en los dulces labios femeninos y hasta sugiere broncas promisiones viriles en la boca inocente del niño.
Chingar es un verbo que sirve para todo y que nos sirve a todos. Con él matizamos sabrosamente nuestro lenguaje. Tan pronto es vívida expresión de gozo, como estallido de ira y desesperación. A ratos es término juguetón y a ratos anuncio de tragedia. Chingar es el verbo que todos conjugamos en tiempos, modos, formas y personas. Es nuestra gramática parda que nos enseña a emplear el verbo en forma activa, pasiva, impersonal, recíproca y reflexiva. Es el verbo chingar nuestro verbo por excelencia.
Sin el verbo chingar no podría hablar el mexicano; es entraña en nuestra peculiar sicología. El verbo chingar es al mexicano lo que el calor a la llama, lo que la frescura a la brisa y lo que el perfume a la flor. Sin él no podríamos expresar nuestros sentimientos en su genuina hondura. Con el verbo chingar el mexicano ríe, llora, trabaja, vive, muere, se enfurece, se desahoga, se exalta y se calma. En México al que no chinga, lo chingan, porque en esta vida -¿quién no lo sabe?- hay que chingarse.
¿Qué decía en medio del combate el revolucionario a quien le había dado en la chapa del alma una bala enemiga?
-Ya me chingaron.
Aquí el verbo significa matar y morir. Pero de pronto obtiene otros matices y quiere decir sufrir, tolerar, soportar:
Llega una abnegada madre de familia, esposa de un mexicano habituado a los copetines y se queja amargamente con el señor cura de que ya no soporta la vida que le da su adorado maridito, porque además de gastarse la raya los sábados, le pega cuando no le tiene la comida caliente. El señor cura consuela a la mujer y le dice:
-Calma, hijita, ten paciencia. Dios habla por los que callan.
-Ay, padrecito -replica la mujer-. Pero mientras Dios habla por los que callan, ¿quién es la que se chinga?
El universitario que enseña a sus compañeros su boleta de reprobado, dice tristemente:
-Me chingaron en Derecho Administrativo.
Lo cual prueba que el verbo chingar también significa reprobar.
Llega el mocoso a su casa con un ojo morado y se escurre para que no lo vean sus padres:
-¿Qué te pasó? -le pregunta su hermanito.
-Me dieron un chingadazo.
Así pues, el verbo chingar también tiene la acepción de golpear de fea manera.
-¿Te acuerdas, compadre, de que en la misma vecindad donde yo vivía el año pasado había una muchacha muy bonita, de ojos verdes, buenísima, que se llamaba Rosita? Pues ya se la chingaron.
Y el compadre mientras lamenta lo sucedido, sabe que lo que le pasó a la pobre Rosita, no fue que la reprobaron ni que le pegaran, sino simplemente que le hicieron trizas la doncellez.
El verbo chingar sirve también para connotar las cosas buenas. Está platicando por teléfono la señorita secretaria con una de sus íntimas amigas:
-No dejes de ver, mana, la película que dan en el Ariel. Está chingonsísima.
Lo cual quiere decir que es una película extraordinaria, magnífica, morrocotuda. Del mismo modo, cuando alguien es un genio y sobresale por sus cualidades, no es cualquier cosa: es un chingón.
En cambio, cuando algo es insignificante, sin importancia de ninguna especie ¿cómo se le califica?
-Esto es una chingadera.
En otras palabras, no sirve para maldita la cosa.
Hay ocasiones en que el verbo chingar significa trabajar en forma intensa y eficaz:
-Ahora sí, muchachos -dice el jefe del taller-, a chingarle muy duro.
Y los "muchachos" a los que les gusta que les hablen "derecho", pues le chingan con fe y terminan pronto el trabajo.
El tono con que se pronuncia el verbo chingar en sus diferentes compuestos y formas, tiene capital importancia.
Llaman enérgicamente a la puerta y el que está saboreando su jaibolito lo deja y se apresura a abrir diciendo:
-¿Quién, chingao?
-¡Yo, chingao!
-¡Ah, chingao!
¿Cómo le dice un amigo a otro que viene a importunarlo cuando está más ocupado?
-No me estés chingando.
Pero a veces el verbo chingar tiene otro significado distinto. Es defraudar, madrugarle a uno, abusar de su confianza:
-Iba muy bien mi empresa; pero mi socio me chingó. Se fue con el producto de nuestro mejor pedido.
Con lo cual, y en son de queja, agrega:
-¿No te parece, hermano, que esas son chingaderas?
En otras ocasiones, chingar es hurtar:
-Chíngate esa botella de cognac -le dice el chofer al mozo-. Al cabo que el patrón no se da cuenta.
Ahora que cuando un mexicano quiere injuriar a otro en la peor de las formas -y este es el antecedente de muchos homicidios-, simplemente le dice:
-Anda y chinga a tu madre.
A continuación se escuchan balazos o el zumbar de los machetes.
Cuando una máquina se descompone, ¿qué es lo primero que uno dice con enfado?
-Esto ya se chingó.
Si una cosa es bonita pero inservible, se le designa cariñosamente con el nombre de chingaderita.
Si una cosa sale mal, todos dicen:
-Estuvo de la chingada.
Y para finalizar, el verbo chingar también significa concluir, terminar, acabar. A la hora en que se cierra el periódico, cuando ya todos están cansados y con ganas de irse a dormir, nada hay más grato que escuchar al subdirector cuando dice:
-Ahora sí, como dijo mi general Madrigal, esto ya chingó a su madre.
Don Luis.
(Tomado de: Elmer Homero (Rodolfo Coronado) – El despiporre intelectual (Antología de lo impublicable). Colección El Papalote, #6. Editores Asociados, S. A. México, D.F., 1974)

.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)